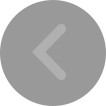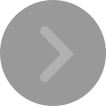El primer concurso de belleza “Miss Universo” se realizó en 1952 en los EEUU. La primera ganadora fue una joven finlandesa de apenas 17 años. En plena posguerra, el certamen se presentaba como un espectáculo que promovía la unión entre los pueblos y un ideal de belleza homogeneizado.
Que haya paz en todo el mundo
Por Francisco Monzón (@flmonzón).
Por esos mismos años, desde la mirada crítica de la Escuela de Frankfurt, especialmente a partir del concepto de Industria Cultural desarrollado por Adorno y Horkheimer, se advertía cómo los productos culturales se convertían en mercancías: eran refritos ofrecidos como novedades, diseñados para el consumo masivo y orientados al beneficio económico. La cultura popular y el arte pasaban a ser un producto más en el mercado.
Desde principios del siglo XX, distintas localidades del mundo habían desarrollado concursos para premiar a “la más linda del lugar”, generalmente enmarcados en fiestas populares. Aquellos rituales comunitarios, que podían leerse como celebraciones de identidad local, también fueron absorbidos por la lógica comercial. Así como la Industria Cultural transforma el arte en mercancía, estas festividades transformaron el cuerpo y la belleza femenina en negocio. Miss Universo fue, sin dudas, la versión globalizada de ese proceso.
En Argentina, la edición 2025 del certamen no tuvo demasiada repercusión mediática porque nuestra representante no llegó a la final. No hubo una reedición del “efecto Colapinto” que convirtió a la Fórmula 1 en fenómeno de consumo masivo. Sin embargo, todo el escándalo alrededor del concurso justificaba, sobradamente, que los medios locales pusieran el foco en lo que estaba ocurriendo.
Leé más:
El enfrentamiento entre la candidata mexicana Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen, escaló al punto de que hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, opinara públicamente sobre el conflicto. Lo que comenzó como una disputa dentro del concurso terminó convertido en un tema político, mediático y digital de alcance internacional.
Del estereotipo histórico de la reina dócil, bella y de escaso vuelo intelectual, se pasó a la figura de jóvenes empoderadas, formadas, con discurso propio y sin temor a confrontar con la máxima autoridad del certamen. Acusada de “tonta” por Itsaragrisil, Bosch no solo respondió públicamente, sino que terminó coronándose ganadora, obteniendo así la tercera corona para México.
Esta pelea pública entre “la reina” y el dueño del negocio parece cumplir a la perfección con una de las premisas centrales de la Industria Cultural: se reciclan productos probados, con pasado exitoso, pero presentados bajo la forma de novedad. Más cerca del reality show que del concurso tradicional, lejos de los cuerpos callados que solo abrían la boca para pedir “por la paz mundial”, la versión 2025 de Miss Universo propone una imagen de mujer supuestamente aggiornada a los tiempos actuales.
Dato no menor: también se acomodó a los formatos vigentes de consumo. Como en todo reality, los roles narrativos están bien marcados: la víctima, el villano, el poder, la rebeldía, la injusticia. Cada fragmento recortado, cada respuesta en X o en Instagram, cada reacción de terceros alimenta una trama que se consume por episodios. Ya no importa tanto la gala final como el recorrido previo, el detrás de escena y el desarrollo del conflicto en tiempo real.
En México, la final del certamen se pudo ver por Imagen Televisión, un canal comercial de aire, pero también se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube de Miss Universe. Además de los jurados, el público podía elegir a su favorita en la categoría People’s Choice. Para votar había que descargar la aplicación oficial. Como en los realities, la participación se convirtió en negocio: tres votos por un dólar, o mil votos por apenas 35 dólares.
El conflicto genera tráfico, conversación, visibilidad y, finalmente, votos que se traducen en rentabilidad. El público cree estar participando de un debate espontáneo, pero lo hace dentro de un ecosistema cuidadosamente diseñado para capitalizar cada interacción. La indignación, la empatía, el apoyo y el rechazo también son formas de consumo.
A este esquema se le suma un componente clave de la época: el discurso del empoderamiento. Miss Universo ya no se vende solo como un certamen de belleza. Se presenta como una plataforma de mujeres “con voz”, “con proyectos”, “con causas”. La diversidad, la inclusión y la superación personal ocupan un lugar central en el relato oficial. Y, sin embargo, el formato sigue organizado bajo una lógica estricta de competencia, exposición, evaluación pública y jerarquización de los cuerpos.
Aquí aparece una tensión profundamente frankfurtiana: el sistema incorpora el discurso crítico para seguir funcionando. El empoderamiento se transforma en mercancía. La lucha simbólica se empaqueta en formato televisivo y ahora también digital. Se puede hablar de autonomía, siempre y cuando no se altere la estructura del negocio.
Las redes sociales operan como una segunda pantalla ampliada. Ya no hay espectadores pasivos. Hay comentaristas, fiscales, fans, detractores y editores amateurs que recortan, resignifican y redistribuyen cada gesto. El público se siente protagonista, pero su participación queda, otra vez, integrada al engranaje de la visibilidad comercial. La atención es el nuevo recurso a disputar, y el concurso de Miss Universo lo entiende perfectamente.
Cualquier mente malintencionada podría pensar que detrás de todo este lío hay una mente maestra redactando un guion que, por supuesto, termina con un final feliz.
Las brujas no existen… pero que las hay, las hay.