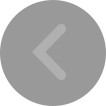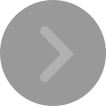Hace poco, se instaló en la agenda mediática la disputa entre los canales de streaming, Luzu y Olga, por los números del rating. Sus principales presentadores, Nico Ochiatto y Migue Granados respectivamente, se chicanearon sobre la cantidad de espectadores orgánicos que tienen realmente y el uso de bots que inflan las estadísticas.
El negocio de las ideas
Por Francisco Monzón (@flmonzon).
Hace un par de décadas, el “combate” en la pantalla era entreMarcelo Tinelli y Mario Pergolini. Pero nos tenemos que ir muy atrás en la historia para encontrar a “la madre de todas las batallas” en el plano mediático.
Hacia finales del siglo XIX, dos periodistas de Nueva York protagonizan una dura pelea por llevar a sus respectivos diarios al primer lugar en las ventas. Hablamos de Joseph Pulitzer, al frente del New York World, y de William Hearst, dueño del New York Morning Journal.
A la luz de ese enfrentamiento, fue tomando forma un estilo periodístico que hoy llamamos sensacionalismo: titulares estridentes con grandes letras, historias truculentas, exageraciones y mentiras.
Pero la competencia también tuvo un impacto positivo: logró que el consumo del diario impreso se popularizara, llegando a venderse millones de ejemplares por día. Nacía así, con el cambio de siglo, la prensa de masas.
Leé más:
Del abismo al algoritmo: el reality de la ciencia puede salvar a la TV
En la consolidación de este proceso se conjugaron otros factores: cada vez más gente sabía leer y escribir, las jornadas laborales eran más cortas y los avances técnicos, sumados a la publicidad, permitían abaratar el precio de tapa.
El objetivo de estos periodistas-empresarios era netamente comercial. Justificaban las malas prácticas bajo la premisa de que nunca permitirían que la verdad les arruine una buena historia.
Pero es obvio que los diarios no nacieron con esta historia, y lo que me interesa, estimado lector, es detenerme en la etapa anterior, la que transcurre en el siglo XIX. En Europa y en América nos encontramos con el proceso de consolidación de los estados nacionales y, en ese contexto, la prensa era un instrumento más en la disputa por el poder.
La distribución se hacía por suscripción, no existía todavía la venta callejera. Su público era la élite económica y cultural, lo que hoy llamaríamos un nicho, en parte porque el diario era un producto caro, que se limitaba a circular en la minoría que estaba alfabetizada.
Además de difundir noticias, era una herramienta muy importante en la disputa ideológica. De hecho, el diario La Nación, fundado por Bartolomé Mitre en 1870, todavía conserva su lema: "La Nación será tribuna de doctrina".
¿Y cuál es esa doctrina? Desde su nacimiento, este diario se caracteriza por la defensa y la promoción del liberalismo y la propiedad privada. De perfil conservador y tradicionalista, con el tiempo se transformó en la voz de sectores como el campo, la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas.
En esta etapa, la prioridad no estaba en el “negocio”; el objetivo era la difusión de ideas políticasy, a medida que avanzaba el siglo, se convirtieron en herramientas clave para el cambio social y la influencia en la opinión pública.
Hoy, en nuestro ecosistema mediático, nos encontramos con una mezcla entre los dos estilos de hacer periodismo que describimos.
Por ejemplo, el empresario Augusto Marini es el accionista mayoritario en Blender y en Carajo, dos de los canales de streaming con mayor rating. Sus respectivos referentes, Tomás Rebord y el Gordo Dan, se caracterizan por su posicionamiento ideológico: Rebord en el espectro del panperonismo y Dan en el campo libertario.
Otro caso similar lo encontramos en YouTube, donde los canales Agarrá La Pala (libertario) y Revolución Popular Noticias (de la izquierda) se le atribuyen a Gastón Douek, especialista en comunicación digital. Si bien ambos canales, a priori, se ubican en los extremos opuestos del arco ideológico es común ver recortes de videos compartidos, donde solo se cambia el videograph de "X destroza a Y" por el de "Y lo domó a X". Maximizar los recursos, dirían en el barrio.
Pasa el tiempo y cambian las reglas del juego. La historia nos muestra que hace 200 años un editor encaraba la aventura de imprimir un diario más como un acto de militancia que como un negocio. La prioridad era difundir ideas.
En el siglo pasado, con el capitalismo consolidado y con la publicidad como gran soporte de los medios, pasó a tener mayor preponderancia la figura de la empresa, o los grandes grupos mediáticos, y sus negocios por sobre los contenidos.
Hoy llegamos al punto donde se hacen negocios con las ideas. Un verdadero cambalache discepoliano.